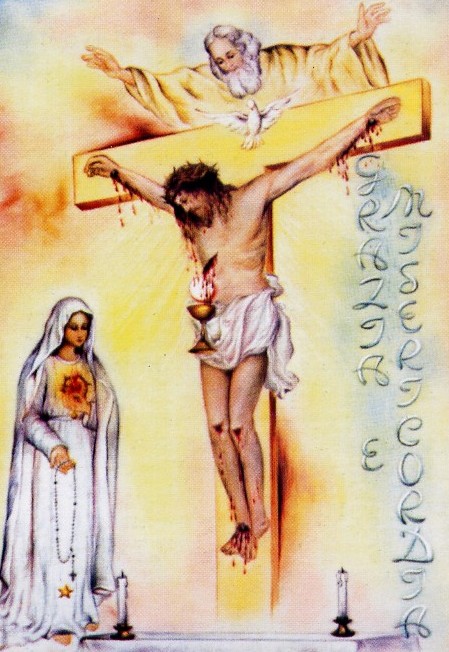He señalado de manera repetida en las anteriores entregas que un porcentaje elevadísimo de aquellas doctrinas que los protestantes no compartimos con el catolicismo son, en términos histórico, tardías cuando no de muy reciente aparición. Uno de esos casos es la creencia en la corredención de María, entendida ésta no como que la madre de Jesús tuviera
Examinemos todos y cada uno de los casos en que la idea aparece en el Nuevo Testamento.
1.- El término “redentor” sólo aparece una vez en el Nuevo Testamento. El pasaje (Hechos 7, 35), como no podía ser menos, identifica a ese Redentor con Jesús y, por supuesto, no dice ni una palabra de una corredentora.
2.- El término redención aparece tres veces en el Nuevo Testamento. En la primera cita (Lucas 1, 68) se atribuye esa redención a Dios que ha visitado a Su pueblo en la Encarnación. En Lucas 2, 38, se vincula nuevamente la redención con la figura de Jesús y en Hebreos 9, 12, se enseña que la “eterna redención” fue obtenida por Jesús mediante su sacrificio expiatorio en la cruz. Como resulta fácil de ver, la redención sólo aparece relacionada con la segunda persona de la Trinidad que se encarnó y se ofreció en la cruz.
3.- El término redimir aparece también tres veces. Ya podrá imaginar el lector que todas las referencias aparecen única y exclusivamente relacionadas con Cristo. En Lucas 24, 21, son los discípulos que van camino de Emmaús los que señalan como, antes de la crucifixión, había existido una esperanza de que Jesús redimiera a Israel. En Tito 2, 14, Pablo vincula el acto de redimir con Cristo “que se dio a si mismo por nosotros”. Finalmente, en I Pedro 1, 18-9, se incide nuevamente en este hecho. Fuimos redimidos “con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación”. Por supuesto – ¿sorprende a alguien? – no aparece la menor referencia a la corredención o a María.
Naturalmente, resulta obligado señalar cuando apareció la tesis de la corredención de María. Imagino que, tras leer las últimas entregas, a pocos sorprenderá saber que se trata de una creencia muy tardía. Precisamente, monseñor Arthur Burton Calkins que es miembro de la Comisión pontificia “Ecclesia Dei”, miembro concurrente de la Adademia Mariana internacional pontificia y miembro correspondiente de la Academia teológica romana pontificia lo ha señalado en un trabajo muy bien documentado que se titula El Misterio de María Corredentora en el Magisterio Papal.
Señala el padre Calkins en relación con la creencia en la corredención de María que: “esta doctrina se elaboró sistemáticamente por primera vez a finales del siglo X, en la Vida de María escrita por un monje bizantino, Juan el Geómetra. Aquí se describe a María como unida a Cristo en la totalidad de la obra de redención, participando, según el designio de Dios, de la cruz y el sufrimiento por nuestra salvación. Ella permaneció unida al Hijo «en cada acto, actitud y deseo» (cf. Life of Mary, Bol. 196, f. 123 v.)”.
Comprenderán los lectores que los protestantes no nos sintamos especialmente conmovidos por una visión teológica que formuló un monje bizantino casi mil años después del inicio del cristianismo y que, por lo visto, a nadie se le había pasado por la cabeza antes sin duda porque no hay el menor indicio en las Escrituras. También comprenderán que no veamos ninguna razón para creer en semejante visión teológica. Sin embargo, no acaba aquí la cuestión.
Ciertamente, el imaginativo Juan el Geómetra pudo concebir la idea de la corredención, pero, eso no se tradujo en su aceptación por parte del cristianismo. Más bien todo lo contrario. Como señala monseñor Calkins: “La palabra «Corredentora» hace su primera aparición a nivel magisterial mediante pronunciamientos oficiales de las congregaciones romanas durante el reinado del Papa San Pío X (1903-1914), y luego pasa a formar parte del vocabulario papal.
1. El término aparece por vez primera en el Acta Apostolicae Sedis, como respuesta a una petición hecha por el padre Giuseppe M. Lucchesi, Superior General de los Servitas (1907-1913), en la que solicitaba la elevación del rango de la fiesta de los Siete Dolores de nuestra Señora, a una doble de segunda clase para toda la Iglesia. Al acceder a la petición, La Sagrada Congregación de los Ritos expresó el deseo de que con ello «se incremente el culto a la Madre Dolorosa, y se intensifique la piedad y agradecimiento de los fieles hacia la misericordiosa Corredentora de la raza humana.» 18
2. Cinco años más tarde, la Sagrada Congregación del Santo Oficio, en un decreto firmado por el cardenal Mariano Rampolla, expresó su satisfacción con la práctica de añadir, al nombre de Jesús, el de María, en el saludo «Alabados sean Jesús y María,» a lo que uno responde «Ahora y por siempre»: Hay cristianos que tienen tan tierna devoción hacia la que es la más bendita de entre las vírgenes, que no pueden mencionar el nombre de Jesús, sin que vaya acompañado del nombre glorioso de la Madre, nuestra Corredentora, la Bendita Virgen María”
3. Escasos seis meses después de esta declaración, el 22 de enero de 1914, la misma Congregación otorgó una indulgencia parcial de 100 días al que recitara una oración de reparación a nuestra Señora, comenzando con las palabras en italiano Vergine vendetta”.
La cita del trabajo de Calkins es larga, pero, a nuestro juicio, verdaderamente reveladora y merece la pena reflexionar sobre ella. Aunque Juan el geómetra ya especuló con una idea teológica relativamente cercana a la de corredención, los papas no incidieron en ella hasta inicios del s. XX, algo que, en términos históricos, no sucedió ayer por la tarde sino, si se nos permite el símil, hoy a la hora del desayuno.
Sinceramente, los protestantes creemos que no se nos puede censurar por que no aceptemos una creencia que no fue avanzada hasta finales del s. X, a la que no se refirieron los papas hasta principios del s. XX y que, por encima de todo, no aparece ni por aproximación en la Biblia
Como suele ser habitual en nosotros, puestos a escoger entre lo que muy tardíamente han enseñado los hombres y lo que enseña la Biblia, nos quedamos con las enseñanzas de la Biblia. A fin de cuentas, ésa es la clave para comprender nuestras diferencias con el catolicismo.
CONTINUARÁ: la asunción de María
Autores: César Vidal Manzanares
© Protestante Digital 2011